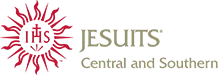Por William Manaker, SJ

Llegué a Belice para una experiencia de inmersión de un mes en las aldeas mayas del distrito de Toledo y con solo una información mínima. Trabajaría con varios hermanos jesuitas para facilitar retiros para los catequistas de las aldeas. Colaboraríamos con un comité de líderes indígenas mayas. Los mayas de Belice hablan dos lenguas diferentes, el q’eqchi’ y el mopan, siendo el q’eqchi’ el mayor de los dos grupos. Ha habido dificultades en las iglesias de las aldeas locales debido a la falta de formación y recursos. Por lo demás, iba a ciegas.
El proceso de aprendizaje comenzó enseguida. Al llegar a Toledo, me di cuenta rápidamente de que la Iglesia local funcionaba de una manera muy diferente a la que yo estaba acostumbrado en los Estados Unidos. La parroquia jesuita de San Pedro Claver atiende a una población de más de 35.000 personas, a través de 35 pequeñas iglesias de pueblo repartidas por todo el distrito. El año pasado, la parroquia solo contaba con dos sacerdotes (afortunadamente, este verano llegó un tercero), por lo que cada pueblo solo celebraba la misa, en promedio, una vez cada tres meses. Los otros cuarenta domingos del año -y también en varias fiestas importantes- las iglesias de los pueblos celebran un servicio de comunión dirigido por un catequista formado entre la gente. Incluso teniendo en cuenta la escasez de sacerdotes en EE.UU., fue como entrar en otro mundo.
Aprendí de estas parroquias una nueva forma en que los laicos y el clero pueden colaborar en el servicio a una comunidad particular en la Iglesia local. Recibí este regalo principalmente al trabajar con el comité parroquial de los pueblos mayas en San Pedro Claver. Además del párroco y su asociado, hay cuatro mayas en el comité, dos hombres y dos mujeres: una, la hermana Higinia, es una religiosa de un pueblo de habla mopana, y los otros tres, Thomas, Teresa y Larson, son originarios de un pueblo de habla q’eqchi’.

Nuestro equipo de jesuitas no podría facilitar los retiros previstos sin el comité parroquial. Ninguno de los jesuitas de nuestro grupo era Q’eqchi’ o Mopan, por lo que, para poder atender a la gente de manera efectiva, era imperativo trabajar junto con los líderes indígenas que conocían y entendían la cultura, ¡para no hablar de la lengua! En nuestra primera semana juntos, los miembros del comité dieron a los tres nuevos jesuitas una orientación sobre la vida en las aldeas mayas, ayudándonos a entender algo de la historia del pueblo y las normas sociales. Visitamos unas ruinas mayas cercanas, comimos comidas tradicionales como el caldo (un plato tipo sopa hecho con pollo local, literalmente del patio, y que se come con tortillas frescas), e incluso aprendimos algunas frases básicas en q’eqchi’.
Cuando comenzaron los retiros, mis hermanos jesuitas y yo ofrecimos charlas para ayudar a los participantes a reflexionar sobre la experiencia de su llamada a ejercer como catequistas en su comunidad. Cada vez que dábamos una charla en inglés, un miembro del comité -normalmente Thomas o Larson- la traducía al q’eqchi’, y nos costó acostumbrarnos. Uno de mis hermanos jesuitas, que daba su charla por primera vez, utilizó un término común en los círculos jesuitas al hablar de la vocación y el discernimiento, pero que no se tradujo fácilmente. Como resultado, Thomas, que estaba traduciendo, tuvo que hacer un esfuerzo para expresar el significado. Después, nuestro equipo se rio de la experiencia, y todos nos aseguramos de revisar en el futuro cualquier vocabulario especial con uno de los miembros del equipo que habla q’eqchi’.
El testimonio de la dedicación de los miembros del comité a la fe y a su ministerio fue poderoso, especialmente el de los miembros laicos que también tenían familia. Thomas compartió cómo experimentó su llamada a ser catequista a través de un encuentro con las Escrituras después de que un empleador le regalara una Biblia; Teresa compartió que había sido animada a ser catequista por su padre, que era él mismo un catequista y un hombre de profunda oración. Larson había experimentado su llamada a ser catequista luego de años de trabajo con su esposa en la formación de jóvenes.
Un ejemplo particular de generosidad permanece profundamente grabado en mi mente: más tarde me enteré de que, al planificar los retiros, Thomas no estaba seguro de si debía asistir a los cuatro o solo a dos, ya que asistir a todos los retiros exigiría tomarse un mes entero de vacaciones; además, durante ese tiempo solo vería a su familia los fines de semana. Thomas lo habló con su mujer, ya que no era un sacrificio pequeño para su familia, y cuando le propuso asistir únicamente a dos de los retiros, ella respondió: «Creo que tienes que hacerlo; es parte de tu vocación». Ver tal generosidad y compromiso me desafía a vivir más fielmente mi propia vocación como religioso.

El espíritu de todo el equipo del retiro fue también un testimonio de la posibilidad y las recompensas de la colaboración entre catequistas y la parroquia, entre hombres y mujeres, y entre religiosos y laicos. Nuestro equipo era un grupo alegre, que se burlaba y reía con frecuencia. Estábamos unidos en un espíritu de oración, y nos apoyábamos unos a otros compartiendo comentarios y ayuda. Además, nuestras diferentes vocaciones (éramos un grupo de tres catequistas laicos, una religiosa, un sacerdote y tres jesuitas en formación) se complementaban como las diferentes voces de un coro que cantan en armonía.
Larson, Teresa y Thomas, como miembros casados de nuestro equipo, equilibraron su cuidado y preocupación por sus familias con su vocación -que habían aceptado y con la que se habían comprometido de manera significativa- de ayudar a servir a la parroquia como miembros del comité. Comprendían la cultura y las realidades cotidianas de la gente de una manera vivida de modo diferente, incluso a la que podía tener la hermana Higinia, aunque también fuera de Toledo. La hermana Higinia, como religiosa, aportó un celo a veces ardiente, pero también maternal, a nuestra tarea compartida. El Padre Sam, como sacerdote, demostró la preocupación de un pastor por el rebaño que se le había confiado, rezando y trabajando seriamente por su bien y no dudando en compartir, cuando era apropiado, el dolor que sentía cuando encontraba desunión o problemas en las iglesias. Puedo decir con seguridad que todos los miembros del equipo nos sentimos fortalecidos en nuestras propias vocaciones por el tiempo que pasamos trabajando y rezando unos con otros.
En nuestro mundo actual, especialmente en los círculos seculares, a menudo se hace hincapié en el poder. Solo hay un número determinado de voces que pueden ser escuchadas, o eso es lo que se piensa, y esas voces compiten entre sí como en una pelea a gritos. La voz más fuerte gana. E incluso cuando se comparte el poder, lo que a veces se hace, suele ser de tal manera que una voz habla a la vez, por turnos. No se percibe la posibilidad de formar un coro con estas voces dispares, donde las diferentes voces cantan juntas en armonía y contribuyen a una música que trasciende lo que una sola voz podría crear. Pero esta posibilidad de que las voces canten en armonía y no en competencia es precisamente a lo que el Papa Francisco nos llama como Iglesia al instar al camino de la sinodalidad. Y al hacerlo, Francisco nos está llamando a una antigua visión de la Iglesia: Juan Crisóstomo dice que la Iglesia es «un nombre que significa ‘caminar juntos'» (synodos en griego) y es convocada para cantar las alabanzas de Dios como un coro.
Al trabajar con los miembros del comité parroquial en Toledo este verano, experimenté un verdadero coro, una verdadera sinodalidad; cada uno de nosotros en el equipo tenía una voz diferente, pero esas voces se unieron en armonía. Espero que nosotros, como Iglesia, cuando pensemos en cómo trabajar los unos con los otros, podamos vivir según esta imagen del coro, cantando juntos una canción de alabanza y amor bajo la dirección del Espíritu Santo.
Esta historia apareció por primera vez en The Jesuit Post y se publica nuevamente con autorización.